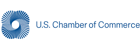La cultura del winner no se detiene. Está presente tanto en nuestra vida diaria como en los titulares de los medios y, a pesar de estar enquistada en nuestra idiosincrasia, sigue sorprendiéndonos por las inesperadas maneras en que se manifiesta.
Impulsados por el poder que poseen o creen tener, los winners siguen obteniendo beneficios sin restricciones aparentes, mientras nada parece capaz de frenar su avance. Lo cierto es que su comportamiento ha impregnado profundamente a una sociedad agotada por los abusos de quienes creen que las reglas no aplican para ellos.
Esto es precisamente lo que observamos en cada nuevo capítulo del caso Hermosilla, donde a través de una serie de revelaciones se evidencia un patrón de comportamiento en el cual el poder, la influencia y el privilegio son utilizados para manipular el sistema a favor de unos pocos, sin importar las normas ni las consecuencias éticas.
El denominador común es Luis Hermosilla, un abogado que se mostraba como todopoderoso, ufanándose de sus amplias redes, a quien múltiples personas acudieron en busca de aumentar su influencia y/o asegurar un cargo. La cultura del winner en todo su esplendor.
Anteriormente, me he referido a los winners como un fenómeno social preocupantemente común, donde el mérito se ve opacado por el amiguismo y donde algunos creen que pueden saltarse las reglas como un acto de viveza. Un ejemplo es la facilidad de pagar el supermercado o la gasolina personal con facturas, una práctica tan habitual como cuestionable.
Hace cuatro años, durante la pandemia, quedó de manifiesto esta cultura cuando algunas empresas cambiaron de giro para seguir operando y algunas personas se saltaron la fila para obtener vacunas o permisos para transitar.
Pero el actual caso nos demuestra una forma de operar menos evidente, más profunda que el pituto o el evadir las reglas, donde los favores soterrados se transforman en el gran trofeo.
El acto de saltarse la fila se ha vuelto común, tal vez porque no constituye un delito. Sin embargo, no todo debe medirse en esos términos. Es fundamental elevar la vara ética y hacerse una pregunta simple: ¿es correcto lo que estoy haciendo?
Y, mientras la lista de winners se va engrosando a medida que conocemos más antecedentes, la fe pública sigue decayendo, porque los hechos que se están develando afectan la confianza en instituciones trascendentales, como son el Poder Judicial y el Ministerio Público. Si no creemos en la justicia, el desplome institucional puede ser inevitable, arrastrando consigo no solo la credibilidad de estas entidades, sino también la estabilidad social y la legitimidad de todo el sistema democrático.
Ante estos graves hechos, y mientras seguimos expectantes en el desarrollo de este escándalo, en la Cámara de Diputados ya se presentaron acusaciones constitucionales para los jueces que habrían ejercido tráfico de influencias, al tiempo que el Gobierno prepara la propuesta para cambiar el sistema de designaciones para regular los conflictos de intereses de magistrados, fiscales, defensores públicos y abogados. Si bien esto es una buena noticia, no podemos solucionar todo con leyes.
Es fundamental que tanto en el sector público como en el privado se promueva una cultura de integridad, donde el actuar ético y la transparencia se antepongan ante la tentación de buscar resquicios para acortar camino o acceder a beneficios indebidos, aprovechándose de los contactos o de posiciones de poder. Construir instituciones sólidas y confiables depende de las personas que las componen, y para eso no hay ley que pueda controlar a los winners. Tenemos una tarea importante por delante.
Por Susana Sierra
Publicada en El Mostrador