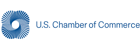La corrupción es uno de los principales problemas del mundo, porque genera desconfianza, incertidumbre e injusticia, exacerba la desigualdad social, afecta a la vida cotidiana de los ciudadanos de a pie, reduce las oportunidades de los más pobres y pone en peligro la propia democracia.
Las economías menos desarrolladas son las más vulnerables a la corrupción y, por lo tanto, son las que requieren mayores esfuerzos para contenerla. Esto no significa que los países ricos sean inmunes a este problema; sin embargo, uno de los factores que pueden determinar la existencia de distintos niveles de corrupción es la fortaleza de sus instituciones democráticas y, por tanto, la sensación de mayor o menor justicia e igualdad.
A pesar de los esfuerzos por frenar la corrupción, América Latina sigue siendo una de las regiones más corruptas, con grandes escándalos que han conmocionado al resto del mundo. Estos escándalos han mostrado cómo las grandes mafias operan con relativa facilidad y al amparo del poder político y económico, minando la credibilidad pública y la confianza de la sociedad latinoamericana.
Basta recordar el emblemático caso de Odebrecht, constructora brasileña que pagó sobornos y coimas a políticos locales, y que se hizo mundialmente famosa tras exportar su modelo de corrupción a 12 países, involucrando a presidentes y ex presidentes. También está el «caso de los cuadernos» en Argentina, una causa que destapó el pago de sobornos a empresarios y ex funcionarios kirchneristas después de que sus nombres aparecieran en ocho cuadernos, revelando una enorme red de sobornos durante los años K. En ambos casos, es evidente que hay empresas cuya estrategia comercial está orientada a defraudar dentro de un contexto que les facilita hacerlo; ante la evidencia o al ser descubiertos, recurren a la justificación universal de que «todos lo hacen» o que es la única forma de trabajar dentro de un sistema que ya es corrupto.
Sucesos como estos llevaron a los gobiernos latinoamericanos a implementar y reforzar las medidas anticorrupción, lo que, junto con la profundización de las investigaciones y las condenas a los responsables, hizo que durante un tiempo pareciera que se avanzaba en la lucha contra la corrupción.
Sin embargo, la realidad no es del todo tranquilizadora, tal y como señala el último Índice de Percepción de la Corrupción 2020 de Transparencia Internacional, que revela los escasos avances en esta materia. En América Latina, sólo tres de los 19 países analizados superan los umbrales aceptables: Uruguay, Chile y Costa Rica.
Y es precisamente el contexto de la pandemia el que ha exacerbado la corrupción. Ante la emergencia, los gobiernos tuvieron que aportar recursos adicionales, que fueron asignados a través de procesos acelerados de contratación pública, sin concursos públicos y con menos protocolos. Como resultado, hemos conocido el sobreprecio de los insumos médicos, la compra de canastas de alimentos a través de tratos directos, e incluso hemos visto cómo autoridades y altos funcionarios de países como Argentina, Perú y Ecuador se saltaron la fila para vacunarse contra el Covid-19, convirtiendo el derecho a vacunarse en un privilegio para los poderosos en América Latina.
Esto sirve como una importante advertencia sobre la urgencia de prevenir la corrupción. No podemos esperar a que los países latinoamericanos reduzcan su desigualdad y aumenten su PIB per cápita para empezar a tratar este problema. Necesitamos que los Estados implementen reformas locales, aumenten los esfuerzos de investigación y eleven las sanciones. Ante la debilidad de los gobiernos, la contracción de las economías y una emergencia sanitaria sin control en la región, debemos confiar en el sector privado. Esto, no sólo como entidades que se comprometen a abstenerse de cualquier fechoría, sino que también pueden promover la participación activa en la prevención y denuncia de irregularidades, independientemente de su procedencia.
No nos sirven los héroes arrepentidos que se comprometen con esta lucha sólo después de haber sido atrapados con las manos en la masa, como fue el caso del empresario brasileño Joesley Batista, accionista de JBS. Tras ser acusado de sobornar a políticos -incluido el presidente de la época, Michel Temer- juró denunciar la corrupción en las estructuras públicas de Brasil. ¿Por qué ahora? ¿Son sinceros su arrepentimiento y su compromiso? Si no le hubieran pillado, ¿seguiría impulsado a hacerlo?
Es hora de que las empresas hablen por sí mismas y dejen de esperar a que una normativa más estricta defina sus criterios anticorrupción, y asuman su responsabilidad y compromiso de crear una sociedad más justa y equitativa.
Esta crisis es una oportunidad para utilizar el capital reputacional adquirido, para ser un ejemplo para los compañeros y destacar entre los que buscan alcanzar sus objetivos de forma ética, frente a los que se esfuerzan por alcanzar el éxito sin tener en cuenta cómo lo consiguen.