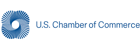Estamos inmersos en la era digital, en medio de la vorágine que nos ofrece la tecnología y su constante evolución. Lo que es una innovación revolucionaria, pasa a ser una cotidianeidad, y más tarde una obsolescencia. Y así vivimos, en un loop eterno donde adquirimos la última innovación que, cada vez con mayor frecuencia, reemplazamos por la siguiente.
Las tecnologías de información y comunicación (Tics) no solo han venido a facilitarnos la vida diaria, sino que son un importante motor de desarrollo económico y social. Sin embargo, éstas avanzan de manera más acelerada que las leyes que la regulan, dejando un vacío ético que se debe abarcar.
Claramente las Tics en sí mismas no son buenas o malas, y su fin es satisfacer diversas necesidades (incluso aquellas que no sabíamos que teníamos). Gracias a estas se automatizan procesos, estamos interconectados globalmente y podemos pedir comida o un taxi sin la necesidad de trasladarnos o de esperar en una esquina. El cuestionamiento a la tecnología va en cómo se utiliza y cómo se abordan los riesgos que esta conlleva.
Como se dice frecuentemente: “los datos son el petróleo del siglo XXI”, y el valor de este intangible aumenta con rapidez. Justamente ahí radica la urgencia de establecer una ética digital que resguarde el bien común, y se ocupe de las grandes preocupaciones de hoy, como son las filtraciones de datos personales, mal uso de la información de los usuarios, violaciones de la privacidad, sesgos de sus creadores, entre otros. Todo esto lleva a la pérdida de confianza, que perjudica a las empresas, personas y al ecosistema en general.
Y ahí es cuando la ética digital juega un rol trascendental, donde las empresas digitalmente responsables se esfuerzan por hacer lo correcto, pues entienden que los beneficios económicos y la eficiencia de sus productos deben ir de la mano con el bienestar social. Esto implica que las empresas definan sus marcos éticos, evalúen los posibles riesgos, con foco en la integridad, los valores propios y la transparencia.
En este contexto, la confianza debe ser el recurso central y más eficaz para superar el escepticismo actual hacia las nuevas tecnologías, y así contrarrestar las malas prácticas de unas pocas empresas.
Uno de los mayores riesgos a los que nos expone la tecnología son nuestros datos personales, pues se trata de información sensible que entregamos para adaptarnos a los nuevos tiempos y acceder a mejores beneficios, pero cada vez es más común su mal uso.
Un ejemplo lo vimos en la utilización de datos de millones de usuarios de Facebook por parte de Cambridge Analytica, que más allá de una filtración con fines comerciales, fue el uso de esa información para manipular a los usuarios a través de anuncios políticos, lo que redundó en el triunfo de Trump o del Brexit. Tras este escándalo se ha cuestionado la impunidad con la que operan las grandes empresas tecnológicas y su creciente poder.
En esta materia, en Chile nos encontramos con una ley de protección de datos personales desactualizada, y un proyecto que busca modernizarla entrampado en el Congreso. Mientras eso ocurre, los usuarios arriesgan su privacidad e incluso a ser evaluados respecto a si pueden acceder a un crédito, al seguro del auto o de salud, pues existe acceso a toda su vida. Y esto cobra especial sentido con la pandemia, pues la gente está más dispuesta a entregar sus datos personales a cambio de salud o libertad.
Otro riesgo ético son los sesgos algorítmicos, es decir, aquellos que reflejan los valores de las personas que desarrollan la tecnología y que, por lo tanto, cae en discriminaciones. Así le ocurrió a Amazon, que a pesar de su experiencia en Inteligencia Artificial (IA), debió desechar un software para automatizar la selección de personal, porque discriminaba a las mujeres. Esto, porque a través de la IA, los algoritmos tomaban decisiones según datos históricos, que por lo general perpetúan los sesgos existentes. En este caso, el sesgo se relacionaba a que los hombres han predominado en el mundo tecnológico.
La mayoría de las Tics nacen por un buen propósito, como por ejemplo, el software Pegasus, qué nació con el objetivo de perseguir criminales y terroristas, penetrando en los dispositivos móviles para acceder a toda la información, el que terminó siendo mal utilizado por diversos gobiernos que vigilaron a cerca de 50.000 personas calificadas como “de interés”.
La ética digital debe buscar la equidad, inclusión y ser responsable en sus decisiones, pues si no se controlan, las Tics y la IA pueden promover la desinformación, exacerbar la polarización, crear adicción, amplificar prejuicios y desigualdades, por lo que automatizar decisiones requiere de un juicio humano. Ahí, las empresas deben asumir su rol en la ética digital, y no esperar leyes para actuar, pues se requieren cambios sistemáticos para mover la aguja del comportamiento ético en los entornos de toma de decisiones.
Por: Susana Sierra
Fuente: La Tercera